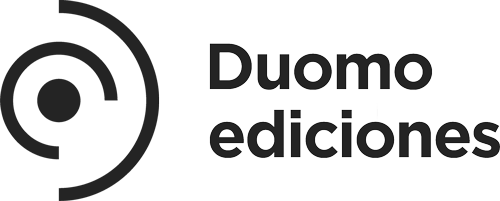Esta historia nació de una frustración. A medida que avanzaba la escritura…
Introducción
Esta historia nació de una frustración. A medida que avanzaba la escritura de Une histoire de France, tenía la sensación de ser prisionero de la política, grande o pequeña, de los entresijos del poder y de una única especie de grandes hombres, los poseedores de la autoridad suprema. Los movimientos de la sociedad se me escapaban entre los dedos; la vida de las ideas aparecía al trasluz; las artes y las letras constituían un lejano telón de fondo. Y a los hombres de Estado no los cuestionaban más que sus pares y los aprendices de sus pares: Napoleón se las tenía con Alejandro y Wellington, nunca con Chateaubriand; Clemenceau nunca se encontraba a Péguy en su camino; De Gaulle escapaba al bombardeo de Sartre.
De aquí surge el deseo de enrocarse como en el ajedrez y dejar a un lado a los intelectuales. Extraña palabra nacida, como es sabido, en el episodio del caso Dreyfus, pero que corresponde a una realidad mucho más antigua. ¿Dónde situar el punto de partida de este linaje? ¿En Sócrates o en Platón? ¿En santo Tomás de Aquino? ¿En Erasmo? Que cada uno opine lo que quiera.
El intelectual moderno nace, según mi punto de vista, en el siglo XVIII, cuando escapa a la influencia de la realeza y a la omnipresencia religiosa. Es la sociedad la que constituye a partir de ese momento su líquido amniótico, y no ya la monarquía ni la Iglesia. Adopta una posición para enfrentarse al poder; ese enfrentamiento define su identidad tanto como su trabajo de creación. La opinión pública y la posteridad no se equivocan. Bergson es un filósofo, no un intelectual, pero Camus sí lo es. Gracq es un novelista, pero Aragon es un intelectual. Proust es… Proust, pero Gide es un intelectual. Esta percepción intuitiva corresponde a una definición casi natural. El intelectual piensa el mundo, ya sea parcialmente, e incluso incidentalmente, pero se sitúa plenamente en él: las palabras son actos; las ideas, armas; las teorías, cánones. Es, lo mismo que la di- versidad de los quesos, la variedad de los paisajes o la pasión por las revoluciones, una especialidad muy francesa.
Hay pensadores en todas partes, igual de importantes o incluso más esenciales, pero Burke no interpreta su partitura como Benjamin Constant, ni Darwin como Victor Hugo, ni Keynes como Malraux. Del mismo modo, allí donde con más fuerza resopló el espíritu, es decir, en la Alemania del siglo XIX, ni Fichte, ni Hegel, ni Marx ni Nietzsche son intelectuales en el sentido francés del término. Dibujan el universo, las clases, las razas, pero no se erigen como opositores al poder de un sistema político cuya destrucción algunos desean, sin embargo. ¿Quién puede imaginar a Nietzsche tronando como Zola, a Marx polemizando como Hugo o más tarde a Thomas Mann partiendo, como Gide, a un peregrinaje ambiguo a la unión Soviética?
Así pues, salí en busca de un personaje de lo más francés: el intelectual. En busca también de una respuesta a una pregunta insistente: ¿por qué los intelectuales franceses piensan de manera cada vez más equivocada, a medida que pasan las décadas? ¿Por qué consiguen llevar a cabo combates teñidos de humanismo y simultáneamente divagan ideológicamente? ¿Por qué el matiz, la mesura y el equilibrio se han convertido para la mayoría, incluso hoy, en palabras obscenas? No tengo la presunción de juzgar ni su talento para escribir, ni su potencia creadora, ni su genio artístico, sino que me contento con observarlos pertrechado del minucioso rasero de la influencia que han querido ejercer sobre la sociedad de su tiempo y de las opiniones que nunca han dejado de proclamar.
Del mismo modo que me atreví, como historiador de fin de semana, a escribir una Historie de France, como intelectual de pacotilla me arriesgo a atacar a la corporación más poderosa de nuestro país a lo largo del tiempo. Múltiples digresiones, callejones sin sa- lida deliberados, opciones asumidas, osados atajos, despropósitos deliberados, innumerables juicios tajantes: ahí están todos los ingredientes necesarios para sufrir un proceso por brujería. Pero hablar de los intelectuales, que tan a menudo cultivan una chirriante mala intención, con un poco de mala intención juguetona, no está prohibido. Ésa es mi apuesta.